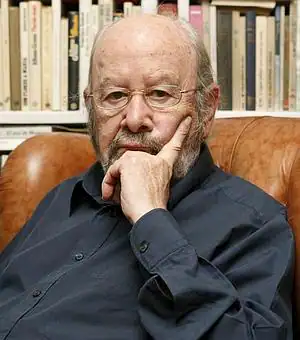CONTRA LA HERRUMBRE DEL TIEMPO

En
2001, en las páginas de La costumbre de
vivir, José Manuel Caballero Bonald anunciaba su propósito de cerrar con
aquel segundo tomo su “novela de la memoria”, iniciada pocos años antes con Tiempo de guerras perdidas (1995). Fue
así, lamentablemente, pero quienes en su día no tuvieron la oportunidad de leer
aquellos dos espléndidos libros (aparecidos, para más inri, en editoriales
distintas: Anagrama y Alfaguara, respectivamente) pueden hacerlo ahora en este
rescate que nos entrega Seix Barral: La
novela de la memoria.
La costumbre de vivir
cubre los años de la infancia, el entorno familiar y social del Jerez natal y
los distintos ciclos de una educación tanto escolar y universitaria como
sentimental y estética. Del nutrido mundo familiar destaco la figura de un tío
encamado; del Jerez natal, el paisaje con que el futuro novelista forjará la
mítica Argónida o el escenario de Ágata,
ojo de gato; y de los primeros pasos literarios, todo cuanto se relata a
partir del capítulo 12 (“Sólo es verdad lo que aún no conozco”), que arranca
con la llegada del poeta a la estación de Atocha, el 29 de setiembre de 1951, y
prosigue con una menuda crónica de aquel Madrid del Medio Siglo, prestando
especial atención al núcleo del postismo, con cuya poética entronca el primer
poemario de Caballero Bonald, Las
Adivinaciones, con el que obtuvo el accésit del premio Adonais de aquel
año. Hay también en estas páginas frecuentes reflexiones y una atenta
vigilancia de esta escritura de la memoria o “esas pretéritas figuraciones,
vislumbradas a tan larga distancia, [que] ni responden en ningún caso a
refrendos objetivos, ni yo los admito como tales. Se trata, simplemente, de un
intento de recuperar ciertas sensaciones que aún se albergan en mi memoria y no
de ninguna fidedigna información sobre esa memoria”. Una convicción –o una
posición- que se mantiene también en La
costumbre de vivir, donde Caballero Bonald constata –o advierte al lector-
que “lo que ahora escribo en absoluto pretende parecerse a una autobiografía
–que es género desplazado de mis gustos- sino a un texto literario en el que se
consignen, por un azaroso método selectivo, una serie de hechos provistos de su
real o verosímil conexión con ciertos pasajes novelados de mi historia personal”.
Si
Tiempo de guerras perdidas acababa en
realidad constituyéndose en una genuina novela de aprendizaje, La costumbre de vivir –que abarca desde
1954, en que nace el rock, hasta 1975, en que muere Franco- sobrevuela a mayor
altura. Caballero Bonald no abandona su anterior designio narrativo a pesar de
que los anclajes del relato sean ya mucho más difusos y desde luego
imprevisibles, debido precisamente a esa extensión temporal, que quiere decir
también variedad de espacios y vidas y aventuras que se entrecruzan o se unen a la existencia propia en la
sucesión del tiempo histórico. Predominan, claro está, los perfiles y retratos
de coetáneos del autor, pero hay también otros impagables, como esa imagen del
niño Javier Marías que anticipa al “fogoso contendiente en lides literarias que
a veces es”, o la de Alberto Puig Palau, el Tío Alberto de la imborrable
canción de Serrat, o el emotivo recuerdo del guerrillero Camilo Torres. Ahora
bien, en última instancia, esa dilatación temporal acaba beneficiando el elemento
puramente ficcional del texto, porque aunque en sus grandes líneas la historia se organiza siguiendo el fluir
cronológico, aquí la única ley que rige el discurso es aquella que impone la
memoria, tan ingobernable, por libérrima, pues es su arbitrio selectivo y su
natural inclinación a la maraña y el desorden lo que rige esta recherche o recuperación del pasado: “…
me veo sumergido en el magma de aquellos años medioseculares –prosigue
Caballero Bonald en el pasaje antes citado- como si yo fuese un personaje al
que no me seduce rescatar de modo riguroso, al hilo de unas referencias
fidedignas o de unos hechos comprobables. Ni siquiera me ha importado comprobar
la exactitud de tiempos o lugares para situarlos debidamente donde en verdad
les corresponde. O donde no encajan de ninguna manera. La vida de cada día
seguía consistiendo mayormente en unos sucesivos saltos en el vacío, y ya no
puedo calcular hasta qué punto esos saltos respondían a una instigación
literaria o a una necesidad vital”.
Nada
más alejado del propósito afín al registro o inventario catastral que preside
tanta escritura memorialística que La
costumbre de vivir, alejada igualmente de la voluntad confesional y
expiatoria tan al uso en este tipo de escritos, lo cual no excluye el soliloquio
ni el autoanálisis. Pero no es tanto el
testimonio, el elevar acta fidedigna de unos hechos, lo que importa, como
buscar el sentido de los mismos. Tampoco priman la apología ni la detracción –aunque Caballero Bonald
haya admitido haber practicado en este libro cierta función vengativa, ejercida
más hacia las cosas y el tiempo que hacia las personas-. Lo que hay es una
narración de hechos colectivos que se ciñe a la perspectiva personal, a la “versión privada” del autor, quien, en cuanto
personaje, interviene en calidad de protagonista -no por su dimensión heroica,
desde luego, sino por desempeñar la función narrativa- de una acción
pretendidamente novelesca.
Desde
las “vísperas dudosas” y el episodio aparentemente trivial ocurrido en el
pueblecillo abulense de Navalperal de Perales con que se abre La costumbre de vivir -un
episodio que revela una manera de ser en
la que “las repulsas de lo rutinario, lo convencional, se intercalaban con el
aburrimiento, la abulia, la decepción”- hasta la macabra película de la
inverosímil agonía del Caudillo, el lector recorre en estas seiscientas páginas
repletas de ironía y lucidez numerosos escenarios históricos y geográficos:
rememora los hechos más destacados de la vida colectiva bajo el franquismo –las
huelgas mineras de Asturias en el 62 y 63, la expulsión de sus cátedras
universitarias de Tierno Galván, Aranguren y García Calvo en el 65, el episodio
de las bombas de Palomares ese mismo verano, la política censoria del Gobierno
y la Ley de
Prensa de Fraga Iribarne con las agitaciones estudiantiles y obreras que
originó, el Proceso de Burgos (1971), el atentado contra Carrero Blanco (1973)
o las últimas ejecuciones firmadas por el Dictador (1975)- y también la
dimensión intrahistórica captada a partir del frecuente callejeo por las calles
de Madrid u otras ciudades o en lo que estas páginas tienen de revista de
bares, dado que otro de los hilos narrativos que las hilvanan procede de “los
argumentos de la mirada”.
El
lector encontrará en ellas espléndidos relatos de viajes por Colombia –para
donde partió el poeta reciéncasado a principios de 1960 y en donde permaneción
hasta finales de 1962, impartiendo clases en la universidad-, Méjico, Cuba –un
encuentro fugaz con el Che y el trato con los escritores cubanos que originará
la antología Narrativa cubana de la Revolución-, Polonia, Rumanía, Venecia o Asturias, con Ángel González.
Siguiendo estos vaivenes existenciales, el lector tiene la oportunidad de
encararse a un buen número de los personajes que han protagonizado nuestra
reciente historia literaria, intelectual y política. Sería prolijo enumerarlos.
Destacan las relaciones más íntimas derivadas de esos “interregnos de
bienestar” que son la amistad, la mantenida con los escritores de su generación
–Hortelano, Matute, Grosso, López Pacheco, Valente, Hierro o el “eminente
triunvirato” barcelonés formado por Barral, Jaime Gil y Ferrater -¡qué
formidable retrato ese que marseanamente empieza “Insolentes, seductores,
doctos, egocentristas, ingeniosos…”!- u otros como Ridruejo, Cela o Bergamín. Y
sobre todo el lector escucha la
narración de las aventuras -también las
confidencias y las reflexiones- de un hombre que es, o ha sido, esposo de Pepa
Ramis, padre de cinco hijos, amigo, profesor universitario, militante antifranquista,
flamencólogo, excelente lector y escritor impar –poeta, ensayista, narrador-,
que a veces abandonó prolongadamente su “expreso oficio” pero que ahora lo
recupera magistralmente para librar su personal batalla contra “la herrumbre
general del tiempo”.
En
La novela de la memoria, Caballero
Bonald sigue haciendo lo que ya hizo en sus otras novelas o ficciones Dos días de setiembre (1962) y Ágata ojo de gato (1974) –de cuya
génesis y desarrollo nos habla ampliamente, además de analizar y contrastar el
proyecto inicial con el resultado final-: reinventar su propia biografía,
escribir otra novela de la memoria, "esta vez con más ostensible prioridad
introspectiva", como dijo el autor a propósito de la primera entrega en el
artículo “Autobiografía y ficción”, incluido en Copias del natural (1999), algunas de cuyas páginas traslada aquí
literalmente.
La
mejor prueba de todo ello es el predominio de la escritura (el lenguaje) sobre
otros elementos, la firme voluntad de elaborar literariamente lo anecdótico –“la
sucesión de fragmentos alojados en la dudosa experiencia de cada día”- para
entregárnoslo en una prosa donde la elegancia y la solvencia se engarzan con
una soldadura impecable. Por eso no importa que los hechos sean ciertos o
presuntos. Lo que sí cuenta es que los elementos empleados para la composición
de este texto de innegable calidad literaria cumplan con su función y se
transformen en escritura autosuficiente.
ANA RODRÍGUEZ FISCHER
José Manuel CABALLERO BONALD: La novela de la memoria. Barcelona, Seix Barral, 2010. 928 págs.